Régimen jurídico de parcelaciones de menos de media hectárea, irregulares, en Chile
- Mario E. Aguila

- 2 jul
- 26 Min. de lectura

Después de esta infografía, desarrollo del tema en profundidad.
Introducción: El Fenómeno de las Parcelaciones y la Génesis de las Comunidades de Hecho
El ordenamiento jurídico chileno se enfrenta en la actualidad a un fenómeno socio-legal de creciente complejidad: la proliferación de comunidades residenciales surgidas a partir de la subdivisión de predios, particularmente en zonas rurales y periurbanas. Este desarrollo, impulsado por una confluencia de factores socioeconómicos —tales como la búsqueda de una mejor calidad de vida fuera de las grandes urbes, las nuevas modalidades de trabajo a distancia exacerbadas por la pandemia y la percepción de la tierra como una inversión segura— ha dado lugar a un expansivo mercado de "parcelas de agrado".1 Si bien este éxodo puede interpretarse como un vector de descentralización, su ejecución desregulada ha generado una considerable presión sobre los ecosistemas, la infraestructura local y, de manera crítica, sobre la certeza jurídica de los adquirentes.2
En el centro de esta problemática yace una distinción conceptual de la mayor importancia: la diferencia entre una parcelación regular, que constituye un proceso de subdivisión predial ejecutado en conformidad con la normativa urbanística y administrativa vigente, y el denominado "loteo irregular" o "loteo brujo". Este último corresponde a una subdivisión de facto, realizada al margen de la ley, que busca crear asentamientos residenciales en suelos cuyo destino es agrícola o forestal, eludiendo las exigencias de superficie mínima y, fundamentalmente, las obras de urbanización que garantizan condiciones de habitabilidad adecuadas.3
El presente informe tiene por objeto analizar la estructura jurídica que subyace a estas agrupaciones. Se argumentará que el principal mecanismo de elusión normativa —la transferencia de "acciones y derechos" sobre un predio de mayor extensión en lugar de lotes individualizados— da origen, por el solo ministerio de la ley, a una "comunidad de hecho". Esta figura, si bien encuentra un estatuto jurídico supletorio en las normas del cuasicontrato de comunidad del Código Civil, opera en un estado de profunda precariedad e ineficiencia. La relación entre los propietarios de los lotes se ve desprovista de las herramientas de gestión, administración y solución de conflictos que provee el régimen especial de la Ley N° 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria. En consecuencia, se genera un vacío que dificulta la convivencia ordenada, la mantención de bienes comunes esenciales como caminos y pozos, y la resolución de disputas, dejando a los propietarios en una situación de vulnerabilidad jurídica que este análisis se propone desentrañar en detalle.
Capítulo I: Marco Normativo de la División Predial en Chile: La Raíz del Problema
Para comprender la naturaleza jurídica de las comunidades de hecho, es imperativo examinar primero el marco regulatorio que gobierna la división de la tierra en Chile. Es precisamente en las intersticios y rigideces de esta normativa donde se origina la práctica de los loteos irregulares, fenómeno que constituye el antecedente fáctico y jurídico de dichas comunidades. La legislación distingue fundamentalmente entre la subdivisión de predios rústicos y la de predios urbanos, cada una con sus propias finalidades y exigencias.
La Subdivisión de Predios Rústicos: El Decreto Ley N° 3.516 de 1980
El cuerpo normativo central en esta materia es el Decreto Ley N° 3.516 de 1980, que "Establece Normas sobre División de Predios Rústicos". Su ámbito de aplicación se circunscribe a los inmuebles definidos como "predios rústicos", esto es, aquellos de aptitud agrícola, ganadera o forestal que se encuentran ubicados fuera de los límites urbanos definidos por los instrumentos de planificación territorial.6
La regla cardinal de este decreto ley, contenida en su artículo 1°, es que los predios rústicos pueden ser divididos libremente por sus propietarios, con la condición de que los lotes resultantes de la subdivisión tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas, es decir, 5.000 metros cuadrados.10 La ratio legis de esta limitación es clara: preservar el suelo con capacidad agrícola, evitando su fragmentación excesiva y, con ello, un cambio encubierto de su destino hacia fines residenciales o urbanos, lo que se conoce como "urbanización del campo".4
En directa conexión con lo anterior, el mismo cuerpo legal establece de manera explícita que los predios resultantes de una subdivisión efectuada conforme a sus normas quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino agrícola, ganadero o forestal, remitiéndose para ello a las prohibiciones contenidas en los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).4 Cualquier construcción que se emplace en ellos debe ser coherente con dicho destino, como por ejemplo, la vivienda del propietario o de sus trabajadores, o instalaciones propias de la explotación agrícola.
No obstante, el propio D.L. N° 3.516 contempla excepciones taxativas a la regla de la superficie predial mínima. Estas se encuentran enumeradas en su artículo 1° y permiten la creación de lotes de menor cabida en situaciones muy específicas, entre las que destacan: las divisiones que se efectúan para regularizar la pequeña propiedad raíz conforme al D.L. N° 2.695 de 1979; las que son necesarias para la ejecución de obras públicas; las transferencias a Fisco, municipalidades o gobiernos regionales; y la transferencia, por una sola vez, a un ascendiente o descendiente para que este construya su propia vivienda, entre otras.10
El control administrativo de este proceso recae en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Todo proyecto de subdivisión de un predio rústico debe ser certificado por el SAG, para lo cual el propietario debe presentar una solicitud acompañada de los antecedentes legales del predio y un plano de subdivisión elaborado por un profesional competente. El SAG verifica que el proyecto cumpla con la normativa, incluyendo la superficie mínima de los lotes y la exigencia de que cada lote resultante tenga acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de reforma agraria.10 Sin esta certificación, la subdivisión no puede ser inscrita en el Conservador de Bienes Raíces (CBR).
La Subdivisión y Urbanización en Suelo Urbano: La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)
El régimen para la división de suelo en áreas urbanas es radicalmente distinto y se encuentra gobernado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza General (OGUC). El principio rector en este ámbito es el de la urbanización previa. Conforme al artículo 65 de la LGUC, el proceso de loteo de terrenos para formar nuevos barrios o poblaciones está condicionado a la ejecución de obras de urbanización, que incluyen la apertura de calles y la dotación de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad.18
La subdivisión de un predio urbano debe ser aprobada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna respectiva, la cual verifica que el proyecto se ajuste a las normas del Plan Regulador Comunal en cuanto a uso de suelo, vialidad, densidad y superficie predial mínima.12 Solo una vez que las obras de urbanización han sido ejecutadas y recibidas por la autoridad competente, los lotes pueden ser enajenados.
La relevancia que el legislador asigna a la planificación territorial y al desarrollo urbano ordenado se manifiesta en la tipificación del delito de urbanización irregular. El artículo 138 de la LGUC sanciona con penas de presidio (desde 3 años y un día hasta 10 años) a los propietarios, loteadores o urbanizadores que realicen cualquier clase de acto o contrato que tenga por finalidad transferir el dominio con el objeto de formar nuevas poblaciones, barrios o conjuntos habitacionales en contravención a las disposiciones de la LGUC y los planes reguladores.4 Esta severa sanción penal subraya que la creación de asentamientos humanos al margen de la ley no es una mera falta administrativa, sino un ilícito de gravedad.
La Práctica de los "Loteos Irregulares": Elusión Normativa y sus Consecuencias
El escenario descrito revela una clara dicotomía: una regulación rural estricta en cuanto a superficie mínima pero laxa en cuanto a urbanización, y una regulación urbana estricta en cuanto a urbanización. Esta estructura ha generado un incentivo perverso para el desarrollo de un mercado inmobiliario informal que busca satisfacer la demanda de terrenos para fines residenciales en zonas rurales, pero en superficies menores a las 0,5 hectáreas permitidas.
El mecanismo de elusión más extendido es la venta de "acciones y derechos".3 En lugar de subdividir legalmente el predio y vender lotes individualizados, el vendedor de un terreno de, por ejemplo, 10 hectáreas, lo divide fácticamente en 20 porciones de 5.000 metros cuadrados cada una. Sin embargo, lo que transfiere a cada comprador no es la "Parcela N° X", sino un 5% de los derechos sobre el predio total de 10 hectáreas. A cada comprador se le asigna verbalmente o mediante un plano no oficial el uso y goce exclusivo de una de las porciones delimitadas en el terreno.
Este proceder tiene consecuencias jurídicas y prácticas inmediatas y profundas:
Inscripción Conservatoria: Lo que se inscribe en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces no es un nuevo inmueble con un rol de avalúo propio, sino que el nombre del comprador se añade a la lista de comuneros en la inscripción de dominio del predio matriz.3 El comprador no es dueño exclusivo de su lote, sino copropietario de todo el terreno.
Carencia de Infraestructura: Al no existir un proceso de subdivisión aprobado por la DOM ni por el SAG, estos loteos carecen de toda obra de urbanización formal. Los caminos son de tierra, el acceso a agua potable depende de pozos individuales o comunitarios no regulados, y no existen redes de alcantarillado ni servicios municipales de recolección de basura.3
Precariedad para el Adquirente: El comprador se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Al no poseer un título de dominio individual sobre su lote, le es imposible obtener un crédito hipotecario para financiar la compra o la construcción de su vivienda. Tampoco puede solicitar permisos de edificación en la municipalidad, por lo que las construcciones que realiza son, por definición, irregulares. Finalmente, queda excluido de la posibilidad de acceder a subsidios habitacionales u otros beneficios estatales que exigen como requisito un título de dominio saneado.5
La rigidez del D.L. N° 3.516, concebida para proteger el suelo agrícola, ha tenido el efecto no deseado de fomentar un mercado informal que se refugia en una figura del derecho civil común —la comunidad— para suplantar la normativa urbanística. La prohibición de crear lotes rurales de menos de 0,5 hectáreas, enfrentada a una alta demanda por dichos bienes, es eludida mediante la venta de cuotas de un predio mayor. Este acto jurídico, la compraventa de derechos proindiviso por múltiples personas sobre una misma cosa, genera de manera automática e ineludible una comunidad o indivisión. En consecuencia, el régimen jurídico que termina aplicándose a estos asentamientos residenciales no es la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, diseñada para la vida en común, ni la LGUC, diseñada para el desarrollo urbano, sino el cuasicontrato de comunidad regulado en el Código Civil de 1855, un estatuto arcaico y manifiestamente inadecuado para gobernar las complejas relaciones de un núcleo residencial moderno. La ley especial urbanística es así desplazada por la ley civil más general, dando origen a una realidad jurídica precaria y conflictiva.
Capítulo II: Naturaleza Jurídica de la Comunidad de Hecho: Un Régimen por Defecto
Una vez establecido que la venta de "acciones y derechos" sobre un predio rústico es el mecanismo que da origen a las parcelaciones irregulares, resulta fundamental determinar la naturaleza jurídica de la agrupación de personas que de ello resulta. La respuesta a esta interrogante define el conjunto de normas aplicables a sus relaciones internas, sus derechos, sus obligaciones y los mecanismos para resolver sus controversias.
El Abismo Jurídico: Comunidad de Hecho vs. Condominio Formal (Ley N° 21.442)
Para aquilatar la precariedad de las comunidades de hecho, es indispensable contrastarlas con el régimen formal de copropiedad inmobiliaria, actualmente regulado por la Ley N° 21.442. Este cuerpo legal establece un estatuto especial y completo, diseñado específicamente para gobernar la vida en común en edificaciones o terrenos que combinan propiedad exclusiva y bienes compartidos.26
El régimen de la Ley N° 21.442 se caracteriza por una estructura jurídica sofisticada:
Dualidad de Dominio: Cada propietario es dueño exclusivo de su unidad (departamento, oficina, sitio) y, a la vez, comunero sobre los bienes de dominio común (terreno, cimientos, pasillos, ascensores, áreas verdes, etc.).26 Esta copropiedad sobre los bienes comunes es forzosa e inseparable del dominio sobre la unidad.
Órganos de Administración: La ley establece una estructura de gobierno obligatoria, compuesta por la Asamblea de Copropietarios (órgano máximo de decisión), el Comité de Administración (órgano ejecutivo elegido por la asamblea) y el Administrador (persona natural o jurídica encargada de la gestión diaria).17
Reglamento de Copropiedad: Todo condominio debe tener un reglamento de copropiedad, otorgado por escritura pública e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Este instrumento tiene fuerza de ley para los copropietarios y regula en detalle sus derechos y obligaciones, el uso de los bienes comunes, la aplicación de multas y el prorrateo de los gastos.18
Mecanismos de Cumplimiento Forzoso: La ley dota a la comunidad de herramientas eficaces para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, especialmente el pago de los gastos comunes. El aviso de cobro emitido por el administrador, junto con el acta de asamblea que aprueba los gastos, tiene mérito ejecutivo, lo que permite iniciar un juicio de cobro rápido y expedito.33 Además, se contempla la posibilidad de suspender el suministro eléctrico al deudor moroso.30
Frente a esta estructura formal, la comunidad de hecho surgida de una parcelación irregular se encuentra en un verdadero desierto jurídico. Carece de todos estos elementos: no existen unidades de dominio exclusivo legalmente reconocidas, sino cuotas ideales sobre un todo; no hay bienes comunes formalizados como tales; no existe un reglamento inscrito con fuerza obligatoria; y, crucialmente, no hay órganos de administración con facultades legales ni mecanismos de cobro ejecutivo.3
La razón por la cual estas comunidades no pueden simplemente acogerse a la Ley N° 21.442 es fundamental. La constitución de un condominio bajo este régimen especial exige el cumplimiento previo de toda la normativa urbanística y de construcción, incluyendo la obtención de un permiso de la Dirección de Obras Municipales y la recepción final de las obras de urbanización.18 Dado que los loteos irregulares nacen precisamente para eludir dichas exigencias, se autoexcluyen de la posibilidad de acceder al régimen formal, quedando atrapados en un limbo legal.
El Estatuto Supletorio: El Cuasicontrato de Comunidad del Código Civil (Arts. 2304 y ss.)
Ante la inaplicabilidad de la ley especial de copropiedad, la relación entre los adquirentes de derechos en una parcelación irregular debe regirse por el derecho común. El acto de que múltiples personas adquieran, por títulos diversos, cuotas sobre un mismo bien raíz, configura la figura de la comunidad o indivisión. El Código Civil chileno, en su artículo 2304, define la comunidad como un cuasicontrato, es decir, un hecho lícito y voluntario que genera obligaciones, pero que no emana de una convención.36 El origen de la comunidad en estos casos no es un acuerdo entre los compradores para ser comuneros, sino el hecho de que cada uno, individualmente, compró al mismo vendedor una parte alícuota de un mismo inmueble.24
El derecho chileno, siguiendo la tradición romanista, concibe la comunidad como un derecho de propiedad sobre una cuota o parte alícuota ideal, no sobre una porción materialmente determinada de la cosa.24 Esto da lugar a una profunda disonancia entre la realidad fáctica y la jurídica. Fácticamente, el comprador de una "parcela de agrado" ocupa un lote específico, delimitado por cercos, y lo considera "suyo" de manera exclusiva. Sin embargo, jurídicamente, su derecho de dominio no recae sobre ese lote en particular, sino sobre una cuota abstracta (e.g., un 5%) del predio total. Su derecho se confunde con el de todos los demás comuneros sobre cada centímetro cuadrado del terreno, incluyendo los caminos, las áreas verdes y los lotes de los demás vecinos.
Esta discrepancia es la fuente principal de los conflictos que aquejan a estas comunidades. Cuando un propietario desea construir, vender o simplemente ejercer sus derechos, se enfrenta a la realidad de que su título no refleja la exclusividad que él percibe en la práctica. Las disputas sobre deslindes, uso de caminos, mantención de áreas comunes o instalación de servicios no encuentran respuesta en su título de dominio individual, sino que deben resolverse a la luz de las arcaicas e insuficientes normas del cuasicontrato de comunidad.
A falta de un estatuto especial, las relaciones entre los comuneros se rigen por los artículos 2304 y siguientes del Código Civil y, en lo no previsto por ellos, por las reglas del contrato de sociedad, según lo dispone el artículo 2305 del mismo cuerpo legal.4 Este marco normativo, concebido para situaciones de indivisión esencialmente transitorias (como una comunidad hereditaria destinada a la partición), se revela completamente inadecuado para administrar la vida permanente y compleja de un asentamiento residencial.
Capítulo III: Derechos y Obligaciones entre Comuneros: Navegando en la Incertidumbre
La aplicación de las normas del cuasicontrato de comunidad del Código Civil a las parcelaciones de hecho genera un entramado de derechos y obligaciones precario y de difícil aplicación práctica. La gestión de la vida cotidiana, la administración de los bienes compartidos y la contribución a las cargas comunes se desarrollan en un marco de incertidumbre, donde las soluciones legales son a menudo abstractas y poco eficientes.
Derechos sobre la Cuota y sobre la Cosa Común
La estructura de derechos de los comuneros se desdobla en dos planos: el derecho que cada uno tiene sobre su cuota individual y los derechos que todos comparten sobre la cosa común.
Derecho sobre la Cuota: Conforme al derecho común, cada comunero es considerado dueño individual de su cuota o parte alícuota. En consecuencia, tiene la facultad de disponer de ella libremente: puede venderla, cederla, hipotecarla e incluso reivindicarla si un tercero la posee.24 Es precisamente esta facultad la que permite el funcionamiento del mercado de "venta de derechos", donde se transan estas cuotas ideales sobre el predio matriz.
Derecho de Uso de la Cosa Común: El artículo 2305 del Código Civil se remite a las reglas del contrato de sociedad, y específicamente al artículo 2081, para regular el uso de los bienes comunes. Dicha norma establece que cada socio (y por extensión, cada comunero) puede servirse de las cosas comunes, siempre que las emplee según su destino ordinario y no entrabe el justo uso de los demás.36 Este es el fundamento jurídico que permite a todos los propietarios de la parcelación utilizar los caminos interiores, las áreas verdes, los pozos comunitarios u otras instalaciones compartidas. Sin embargo, la generalidad de la norma abre un amplio espacio para la disputa sobre qué constituye un "uso ordinario" o cuándo se "entraba el justo uso de los demás".
El Ius Prohibendi (Derecho de Veto): Una de las consecuencias más problemáticas de la remisión a las reglas de la sociedad es la aplicación del ius prohibendi. Cualquier comunero tiene el derecho de oponerse a los actos de administración de otro.36 Si bien este derecho busca proteger a los comuneros minoritarios de decisiones unilaterales, en la práctica de una comunidad residencial numerosa, se convierte en una herramienta de bloqueo que puede llevar a la parálisis total. Una obra tan necesaria como la reparación de un camino principal o la mejora de un sistema de agua comunitario puede ser vetada por la oposición de un solo propietario, frustrando la voluntad de la mayoría y perjudicando a toda la comunidad.
La Obligación de Contribuir a los Gastos Comunes: Fundamentos Doctrinales
Quizás el aspecto más conflictivo en la vida de estas comunidades es la contribución a los gastos necesarios para la mantención de los bienes compartidos. A diferencia de un condominio formal, donde esta obligación es clara, expresa y fácilmente exigible, en una comunidad de hecho su fundamento y exigibilidad deben ser construidos argumentativamente a partir de diversas fuentes del derecho.
La Regla del Cuasicontrato de Comunidad: La fuente legal directa se encuentra en el artículo 2309 del Código Civil, que establece que "a las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella, no es obligado sino el comunero que las contrajo [...] pero tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella". Complementariamente, el artículo 2311 señala que todo comunero debe a la comunidad lo que saca de ella y es responsable hasta de la culpa leve por los daños que haya causado. La doctrina y la jurisprudencia han interpretado estas normas en el sentido de que cada comunero debe contribuir a las expensas de conservación de la cosa común a prorrata de su cuota.
El Principio del Enriquecimiento sin Causa: Un fundamento doctrinal de gran solidez para la obligación de contribuir es el principio que veda el enriquecimiento sin causa. Este principio general del derecho postula que nadie puede enriquecerse a expensas de otro sin una causa jurídica que lo justifique. En el contexto de una parcelación, si un comunero se beneficia del uso de un camino reparado, de un sistema de seguridad financiado por sus vecinos o de la valorización de su propiedad gracias a mejoras en las áreas comunes, sin haber contribuido a dichos gastos, se produce un enriquecimiento injustificado a su favor y un empobrecimiento correlativo de quienes sí pagaron. La acción para exigir la contribución (acción in rem verso) busca restablecer este equilibrio patrimonial.38
La Naturaleza Propter Rem de la Obligación: La doctrina más moderna califica la obligación de contribuir a los gastos de conservación de una comunidad como una obligación propter rem o ambulatoria. Esto significa que la obligación no está ligada a una persona determinada, sino a quien sea el titular del derecho real sobre la cosa en un momento dado.42 La calidad de deudor "sigue a la cosa". Esta construcción es de vital importancia práctica, ya que permite que la deuda por gastos comunes pueda ser exigida al nuevo adquirente de una cuota, aunque la deuda se haya originado cuando el propietario era otro. Sin esta figura, la deuda se extinguiría con la transferencia, haciendo imposible la gestión financiera de la comunidad a largo plazo.
Administración y Toma de Decisiones: El Caos Organizado
La ausencia de un marco legal específico para la administración de estas comunidades las obliga a operar mediante acuerdos informales y voluntarios. No existen, por ley, un Comité de Administración ni un Administrador con las facultades que les confiere la Ley N° 21.442. Cualquier estructura organizativa, como una "junta de vecinos" o un "comité de caminos", es de carácter puramente fáctico. Sus decisiones solo obligan a quienes voluntariamente aceptan someterse a ellas, a menos que dichos acuerdos se formalicen mediante contratos de mandato o la creación de una persona jurídica (como una asociación), lo cual es poco común.
Para los actos de administración que exceden la mera conservación y, especialmente, para los actos de disposición sobre los bienes comunes (como vender una porción de terreno para ensanchar un camino público o constituir una servidumbre para una empresa de servicios básicos), se requiere el consentimiento unánime de todos los comuneros. En una comunidad con decenas o cientos de propietarios, lograr la unanimidad es una tarea prácticamente imposible, lo que condena a la comunidad a una rigidez que impide su adaptación y desarrollo.
La estructura legal del cuasicontrato, con el ius prohibendi y la exigencia de unanimidad, fue diseñada para comunidades transitorias y con pocos miembros, como una herencia familiar, cuyo fin natural es la partición. Su aplicación forzosa a una comunidad residencial, que por naturaleza es permanente y busca la estabilidad y la mejora continua, resulta profundamente disfuncional. Genera un sistema que privilegia el estancamiento y el conflicto individual por sobre la gestión colectiva y el bien común.
Capítulo IV: Solución de Conflictos y Acciones Judiciales: Un Camino Cuesta Arriba
La precariedad jurídica que caracteriza a las comunidades de hecho se manifiesta con mayor crudeza cuando surgen conflictos y los propietarios deben recurrir a los tribunales. El ordenamiento jurídico ofrece vías de solución, pero estas se revelan, en su mayoría, como ineficientes, desproporcionadas o meramente reactivas, evidenciando la inadecuación del derecho común para gobernar esta realidad social.
El Cobro Judicial de Gastos Comunes: La Vía Ordinaria
La morosidad en el pago de los gastos para la mantención de bienes comunes es una de las fuentes de conflicto más recurrentes. Mientras que en un condominio acogido a la Ley N° 21.442, el cobro se realiza a través de un procedimiento ejecutivo, expedito y eficaz, en una comunidad de hecho el camino es considerablemente más arduo.
Inexistencia de Título Ejecutivo: La principal desventaja procesal es la carencia de un título ejecutivo. El aviso de cobro de gastos comunes, las actas de reuniones informales o los acuerdos de un comité de facto no tienen la fuerza que la ley especial otorga a los documentos emitidos por la administración de un condominio formal.33 La jurisprudencia ha sido clara en que el juicio ejecutivo requiere de un título al que la ley le confiera expresamente esa calidad, lo que no ocurre en este caso.34
La Acción de Cobro de Pesos: Para exigir judicialmente el pago de una deuda por gastos comunes, la comunidad (representada por un mandatario designado por los demás comuneros) o los comuneros que pagaron por el moroso deben iniciar un juicio declarativo. Este puede ser un juicio ordinario de lato conocimiento o, dependiendo del monto y la naturaleza de la prueba, un juicio sumario.46 En este procedimiento, el demandante no solo debe acreditar la deuda, sino que debe probar la existencia misma de la obligación. Esto implica demostrar en juicio:
La existencia de la comunidad.
La calidad de comunero del demandado.
La realización efectiva del gasto cuyo cobro se persigue.
La necesidad y utilidad de dicho gasto para la conservación de la cosa común.
El monto total del gasto.
La cuota o prorrata que corresponde al demandado según su porcentaje de derechos en el predio matriz.
Este proceso es largo, costoso y de resultado incierto, lo que desincentiva la judicialización y fomenta la morosidad.
La Acción de Partición (Actio Communi Dividundo): La "Solución Final"
El Código Civil consagra el principio de que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. El artículo 1317, aplicable a toda comunidad, establece que cualquiera de los comuneros puede siempre pedir la partición de la cosa común.49 Esta acción, conocida como
actio communi dividundo, es imprescriptible. Los pactos de indivisión que puedan acordar los comuneros no pueden tener una duración superior a cinco años, aunque son renovables.24
En teoría, esta acción constituye la vía de escape definitiva de la comunidad. Sin embargo, en la práctica de un loteo irregular, su ejercicio conduce a un resultado catastrófico para todos los involucrados. La partición puede hacerse de común acuerdo o, en su defecto, a través de un juez partidor. El partidor debe, en primer lugar, intentar la división material de la cosa. No obstante, en un loteo irregular, esta división es jurídicamente imposible, ya que los lotes resultantes no cumplirían con la superficie predial mínima del D.L. N° 3.516 ni con las normas de urbanización de la LGUC.
Ante la imposibilidad de la división material, la única solución que contempla la ley es la venta de la cosa común en pública subasta para repartir el producto entre los comuneros a prorrata de sus derechos.12 Esto significa que, al ejercer la acción de partición, un solo comunero descontento podría forzar el remate del predio matriz completo, con lo cual todos los propietarios, incluido el demandante, perderían sus viviendas y el terreno que ocupan, recibiendo a cambio solo una suma de dinero. Por esta razón, la acción de partición funciona más como una amenaza teórica en el contexto de una negociación que como una herramienta de solución real y constructiva.
El Recurso de Protección: Tutela contra la Autotutela
La frustración generada por la ineficacia de los mecanismos de cobro puede llevar a que las organizaciones de facto de las comunidades intenten aplicar medidas de autotutela, como el corte de suministros básicos (agua o electricidad) a los vecinos morosos. Estos actos, sin embargo, constituyen una vulneración de garantías constitucionales, principalmente el derecho de propiedad y el derecho a un procedimiento justo y racional.
La jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema ha sido consistente en acoger recursos de protección interpuestos por propietarios afectados por estas medidas, incluso en el contexto de condominios formales.50 Se ha razonado que ninguna comunidad, por más legítima que sea la deuda, tiene la facultad de hacerse justicia por mano propia y privar a una persona de servicios esenciales. Esta doctrina es plenamente aplicable, con mayor razón, a las comunidades de hecho, cuyas organizaciones carecen de toda potestad sancionatoria legal. Por lo tanto, el recurso de protección se erige como un freno eficaz contra la autotutela, pero no soluciona el problema de fondo que la origina: la morosidad y la falta de herramientas para combatirla.
En su conjunto, el panorama procesal revela una profunda ineficiencia sistémica. El sistema legal ofrece soluciones que son o bien demasiado lentas y costosas (cobro de pesos), o bien excesivamente destructivas (partición), o bien meramente reactivas y defensivas (recurso de protección). No existe una vía judicial que sea a la vez constructiva, eficiente y proporcionada para la gestión de los conflictos cotidianos de estas comunidades, lo que perpetúa un ciclo de informalidad, negociación precaria y conflicto latente.
Capítulo V: Vías de Regularización y Conclusiones
El análisis precedente ha delineado un panorama de profunda precariedad jurídica para las comunidades de hecho surgidas de parcelaciones irregulares. Atrapadas entre una normativa urbanística que no cumplen y un estatuto de derecho común que no les acomoda, estas agrupaciones humanas enfrentan desafíos significativos para su convivencia y desarrollo. Este capítulo final explorará las posibles vías de salida de esta informalidad y ofrecerá una serie de conclusiones y recomendaciones.
Tabla Comparativa de Regímenes
Para visualizar con máxima claridad el abismo que separa a una comunidad de hecho de un condominio formalmente constituido, se presenta la siguiente tabla comparativa, que resume las diferencias fundamentales en los aspectos más críticos de su funcionamiento.
Tabla 1: Análisis Comparativo: Comunidad de Hecho vs. Condominio (Ley 21.442)
Esta tabla evidencia que la comunidad de hecho opera bajo un régimen por defecto que es estructuralmente incapaz de proveer la certeza, eficiencia y gobernabilidad que requiere un asentamiento residencial permanente.
Mecanismos de Saneamiento y Regularización
La legislación chilena contempla algunas vías para intentar regularizar la situación de estos asentamientos, aunque su aplicación es compleja y no siempre viable.
Ley N° 20.234 que establece un procedimiento de regularización de asentamientos irregulares: Esta ley permite, bajo ciertas condiciones, obtener la recepción de loteos que se materializaron de hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2006 y que presentan un alto porcentaje de ocupación residencial permanente.52 El procedimiento permite obtener la aprobación municipal del loteo y la recepción de las obras de urbanización de manera simplificada. Sin embargo, su aplicabilidad a las "parcelas de agrado" es discutible, ya que muchas de estas son de data posterior o no cumplen con el perfil de "asentamiento precario" de alta vulnerabilidad social que la ley originalmente buscaba abordar.
Acogerse a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria: La vía definitiva para salir del limbo es transformar la comunidad de hecho en un condominio formal acogido a la Ley N° 21.442. Teóricamente, esto es posible. En la práctica, el camino es oneroso y lleno de obstáculos. Requeriría que los comuneros, de común acuerdo, presentaran un proyecto de loteo a la Dirección de Obras Municipales para su aprobación, ejecutaran a su costa todas las obras de urbanización exigidas por la normativa (pavimentación, redes de agua potable y alcantarillado, etc.), y obtuvieran la recepción final de dichas obras. Solo entonces podrían acogerse al régimen de copropiedad, inscribir los lotes individuales y disolver la comunidad original. Este proceso, además de la dificultad de obtener el acuerdo unánime, implica una inversión económica que a menudo excede la capacidad de los propietarios.
Recomendaciones
Ante este complejo escenario, se pueden formular recomendaciones en distintos niveles:
Para los Propietarios:
Autorregulación Contractual: A falta de un marco legal ad-hoc, la herramienta más poderosa a disposición de los comuneros es el contrato. Se recomienda encarecidamente la redacción de un "Reglamento de Convivencia y Administración" o un "Convenio de Comunidad", que sea suscrito por el mayor número posible de propietarios, idealmente por todos, y autorizado ante notario. Dicho documento, si bien no tendrá la fuerza de un reglamento de copropiedad, puede establecer reglas claras sobre el uso de bienes comunes, el nombramiento de representantes, el procedimiento para la toma de decisiones y, fundamentalmente, el método de cálculo y la obligación de pago de los gastos comunes. En un eventual juicio, este convenio serviría como prueba fehaciente del acuerdo entre las partes.
Constitución de una Persona Jurídica: Una alternativa complementaria es que los propietarios constituyan una persona jurídica sin fines de lucro (una asociación o corporación) cuyo objeto sea la administración y mantención de los bienes y servicios comunes de la parcelación. Esto permite centralizar la gestión, abrir una cuenta corriente y actuar con una sola voz frente a terceros. Sin embargo, es importante aclarar que esto no soluciona el problema de fondo de la titularidad del dominio, que sigue radicada en los comuneros.
Para el Legislador:
Crear un Procedimiento Especial de Regularización: Es urgente diseñar un procedimiento legislativo especial y simplificado para la regularización de estas comunidades, que reconozca las realidades consolidadas. Este procedimiento podría establecer estándares de urbanización diferenciados y realistas para zonas rurales de baja densidad, enfocados en garantizar la seguridad, la salubridad y el acceso a servicios básicos, sin exigir el estándar completo de una urbanización urbana.
Modernizar la Ley de Copropiedad: Se podría modificar la Ley N° 21.442 para crear una nueva categoría de "Condominio Rural" o "Condominio de Parcelas de Agrado", con requisitos de constitución y urbanización adaptados a esa realidad específica. Esto ofrecería una vía de escape formal y atractiva para que las comunidades de hecho puedan transitar hacia la legalidad.
Conclusión Final
Las comunidades de hecho que emanan de las parcelaciones irregulares en Chile representan un subproducto no deseado de la interacción entre una normativa de subdivisión predial restrictiva y una fuerte presión del mercado inmobiliario. Son la manifestación de una tensión no resuelta entre la protección del suelo agrícola y el anhelo de miles de familias por acceder a una vivienda con mayor espacio y contacto con la naturaleza.
Este informe ha demostrado que el estatuto jurídico que las gobierna por defecto —el cuasicontrato de comunidad del Código Civil— es un andamiaje legal anacrónico, insuficiente y generador de conflictos. Concebido para indivisiones transitorias, su aplicación a asentamientos residenciales permanentes resulta en una crónica falta de gobernabilidad, ineficiencia en la gestión de bienes comunes y una profunda inseguridad jurídica para sus miembros.
La solución a este extendido problema no reside en la forzada y compleja aplicación de doctrinas del derecho civil para resolver disputas caso a caso, sino en una intervención legislativa decidida e integral. Se requiere con urgencia una política de Estado que, por un lado, fiscalice y sancione con mayor eficacia la formación de nuevos loteos irregulares y, por otro, ofrezca una vía de regularización realista y ordenada para las comunidades ya consolidadas. Solo una reforma legal que equilibre los derechos de propiedad de los actuales ocupantes con las exigencias ineludibles de una planificación territorial sostenible podrá comenzar a cerrar la brecha entre la realidad de facto y la necesaria certeza del derecho.
Fuentes citadas
Parcelas de agrado: el agrado de pocos a costa de muchos - - CIPER Chile, acceso: julio 1, 2025, https://www.ciperchile.cl/2022/05/12/parcelas-de-agrado-el-agrado-de-pocos-a-costa-de-muchos/
Parcelaciones de terreno: un fenómeno al alza que amenaza los ecosistemas rurales del sur de Chile, acceso: julio 1, 2025, https://laderasur.com/articulo/parcelaciones-de-terreno-un-fenomeno-al-alza-que-amenaza-los-ecosistemas-rurales-del-sur-de-chile/
Cinco tips para prevenir la compra de loteos irregulares - El Diario Inmobiliario, acceso: julio 1, 2025, https://eldiarioinmobiliario.cl/editor/cinco-tips-para-prevenir-la-compra-de-loteos-irregulares/
El delito urbanístico tipificado en el artículo 138 de la Ley General ..., acceso: julio 1, 2025, https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/download/2387/1746/16498
Diapositiva 1 - Cámara de Diputados, acceso: julio 1, 2025, https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=136547&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
Lo que debes saber sobre la subdivisión de predios rústicos - Barros & Errázuriz Abogados, acceso: julio 1, 2025, https://www.bye.cl/lo-que-debes-saber-sobre-la-subdivision-de-predios-rusticos/
Decreto con fuerza de Ley Nº 3.516 - Normas sobre división de predios rústicos. | FAOLEX, acceso: julio 1, 2025, https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC050956/
Decreto con fuerza de Ley Nº 3.516 - Normas sobre división de predios rústicos., acceso: julio 1, 2025, https://landportal.org/pt/library/resources/lex-faoc050956/decreto-con-fuerza-de-ley-n%C2%BA-3516-normas-sobre-divisi%C3%B3n-de-predios
Ley 3516 | PDF | Ley estatutaria - Scribd, acceso: julio 1, 2025, https://es.scribd.com/document/327441260/ley-3516
División de predios rústicos, acceso: julio 1, 2025, https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/division-de-predios-rusticos
Decreto Ley 3516 | PDF | Propiedad | Gobierno - Scribd, acceso: julio 1, 2025, https://es.scribd.com/doc/161466490/Decreto-Ley-3516
Todo sobre la Subdivisión de Terrenos en Chile - MisAbogados.com, acceso: julio 1, 2025, https://www.misabogados.com/subdivision-de-terrenos
Ley Chile - Decreto Ley 3516 01-DIC-1980 MINISTERIO DE ..., acceso: julio 1, 2025, https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=7155
DECRETO LEY Nº 3.516 ESTABLECE NORMAS SOBRE DIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS (Publicado en el Diario Oficial N°30.829, de 1º de Diciembre de 1980) - SAG, acceso: julio 1, 2025, https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/D_3516_SUBDIV_PREDIAL.pdf
Modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, que Establece Normas sobre División de Predios Rústicos, para permitir la venta de, acceso: julio 1, 2025, https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=12110&formato=pdf
Subdivisión predial | SAG, acceso: julio 1, 2025, https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/subdivision-predial
Publicación del Martes 23 de Julio de 2024 - Diario Oficial, acceso: julio 1, 2025, https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/07/23/43906/01/2520887.pdf
¿Cómo Subdividir un Terreno en Chile?, acceso: julio 1, 2025, https://geolabchile.cl/2024/07/20/como-subdividir-un-terreno-en-chile/
TITULO II; De la Planificación Urbana; CAPITULO V; De la Subdivisión y la Urbanización del Suelo - Regularizacion .cl, acceso: julio 1, 2025, https://regularizacion.cl/titulo_2_de_la_planificaci%F3n_urbana_capitulo_5.htm
Conoce la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) - Municipalidad de Cerro Navia, acceso: julio 1, 2025, https://www.cerronavia.cl/conoce-la-ley-general-de-urbanismo-y-construcciones-lguc/
Aprueba nueva ley general de urbanismo y construcciones Artículo 65. - Leyes-cl.com, acceso: julio 1, 2025, https://leyes-cl.com/aprueba_nueva_ley_general_de_urbanismo_y_construcciones/65.htm
DDU - Minvu, acceso: julio 1, 2025, https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2019/06/DDU-ESP-058-09.pdf
¿QUÉ ES UN LOTEO IRREGULAR? - Ministerio de Bienes Nacionales, acceso: julio 1, 2025, https://www.bienesnacionales.cl/que-es-un-loteo-irregular/
▷ Copropiedad o Comunidad en Chile | DCWABOGADOS, acceso: julio 1, 2025, https://dcwabogados.cl/copropiedad-o-comunidad-chile/
PARCELACIONES IRREGULARES Y LA INCONGRUENCIA LEGAL E INSTRUMENTAL: Loteos brujos y subdivisiones familiares, acceso: julio 1, 2025, https://estudiosurbanos.uc.cl/wp-content/uploads/2021/03/TESIS-NAN.pdf
Ley Chile - Ley 21442 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, acceso: julio 1, 2025, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174663
LEY N°21.442 NUEVA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA - CGAI Chile, acceso: julio 1, 2025, https://www.cgai.cl/home/2022/04/13/ley-n21-442-nueva-ley-de-copropiedad-inmobiliaria/
Análisis de la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria ... - Garrigues, acceso: julio 1, 2025, https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/20220512_chile_nueva_ley_de_copropiedad.pdf
Ley de Condominios, acceso: julio 1, 2025, http://web.uchile.cl/archivos/uchile/productos/libreriavirtual/libros/ley19537.html
Copropiedad inmobiliaria, acceso: julio 1, 2025, https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/copropiedad-inmobiliaria
Todo sobre la Ley de Copropiedad en Chile - MisAbogados.com, acceso: julio 1, 2025, https://www.misabogados.com/ley-de-copropiedad
LEY Nº 19.537 SOBRE COPROPIEDAD INMOBILIARIA1 - Juan Andres Orrego Acuña, acceso: julio 1, 2025, https://www.juanandresorrego.cl/assets/pdf/apu/ap_4/Ley%2019537-Copropiedad%20Inmobiliaria.pdf
Cobro de Gastos Comunes en Chile 2025 - LexRealis, acceso: julio 1, 2025, https://lexrealis.cl/cobro-gastos-comunes/
13.033-2022 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, acceso: julio 1, 2025, https://boletintc.cl/search/pdf/13033.pdf
Problemas condominales: ¿Qué hacer si no quieren pagar los gastos comunes?, acceso: julio 1, 2025, https://www.comunidadfeliz.cl/post/que-hacer-si-no-quieren-pagar-los-gastos-comunes
LA COMUNIDAD - U-Cursos, acceso: julio 1, 2025, https://www.u-cursos.cl/derecho/2005/0/CURSOLICEN1/1/material_docente/bajar%3Fid_material%3D71972
APUNTE La Comunidad y La Copropiedad | PDF | Condominio | Propiedad - Scribd, acceso: julio 1, 2025, https://es.scribd.com/document/329589965/APUNTE-La-Comunidad-y-La-Copropiedad
ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO POR HABER CONVIVIDO: ¿TIENE SENTIDO HABLAR DE ESTE MODO? UNJUSTIFIED ENRICHMENT AFTER COHABITATIO - Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana, acceso: julio 1, 2025, https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2022/06/43.-Cristina-de-Amunategui-pp.-1002-1045.pdf
9139-2018-enriquecimiento-sin-causa-uniones-convivenciales.doc - cadjj, acceso: julio 1, 2025, https://cadjj.org.ar/wp-content/uploads/2023/05/9139-2018-enriquecimiento-sin-causa-uniones-convivenciales.doc
La acción general de enriquecimiento sin causa: Situación actual y perspectivas futuras1 - Dialnet, acceso: julio 1, 2025, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7792825.pdf
Aplicación del enriquecimiento injusto a las uniones de hecho: la doctrina del Tribunal Supremo - IDIBE, acceso: julio 1, 2025, https://idibe.org/tribuna/aplicacion-del-enriquecimiento-injusto-las-uniones-hecho-la-doctrina-del-tribunal-supremo/
Obligaciones Propter Rem - IC Abogados, acceso: julio 1, 2025, https://ic-abogados.com/diccionario-juridico/obligaciones-propter-rem/
II. LAS OBLIGACIONES - Tesis Electrónicas UACh, acceso: julio 1, 2025, http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2004/fjc118d/xhtml/TH.2.xml
LAS OBLIGACIONES PROPTER REM O AMBULATORIAS. ANÁLISIS EN EL DERECHO ROMANO – EL CÓDIGO CIVIL, acceso: julio 1, 2025, https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/rdr/article/download/5731/7727/9563
99 OBLIGACIONES “PROPTER REM” Y SUS RELACIONES CON OTRAS FIGURAS, acceso: julio 1, 2025, https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/lecciones-ensayos/article/viewFile/13878/12388
Demanda de cobro de pesos e indemnización de perjuicios contra empresa de inversiones es acogida. Debe pagar por obras encargadas y no pagadas. - Diario Constitucional, acceso: julio 1, 2025, https://www.diarioconstitucional.cl/2021/12/13/demanda-de-cobro-de-pesos-e-indemnizacion-de-perjuicios-contra-empresa-de-inversiones-es-acogida-debe-pagar-por-obras-encargadas-y-no-pagadas/
Expediente núm. TC-04-2023-0419, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión - NET, acceso: julio 1, 2025, https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/55182/tc-0205-24-tc-04-2023-0419.pdf
SENTENCIA Nº 420/2017.- FORMOSA, 14 de Agosto de Dos Mil Diecisiete.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: “PALAZZI, ANA MARIA, acceso: julio 1, 2025, http://www.jusformosa.gov.ar/fx/jurisprudencia/FallosNovedosos/Civil%20y%20Comercial/Locaci%C3%B3n%20de%20servicios%20-%20R%C3%A9gimen%20jur%C3%ADdico%20-%20Sociedad%20comercial%20(420-17%20-%20JCiv%206)/420-17%20-%20FALLO%20COMPLETO.pdf
El régimen de copropiedad y sus problemas jurídicos - Redalyc, acceso: julio 1, 2025, https://www.redalyc.org/journal/6002/600263743009/html/
CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE PROTECCIÓN ..., acceso: julio 1, 2025, https://www.lot.cl/articulo.php?noti=472
Noticias legales y jurídicas en Chile - MICROJURIS.COM, acceso: julio 1, 2025, https://cl.microjuris.com/?Idx=60810&tipo=detail
DDU 314 | Minvu, acceso: julio 1, 2025, https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2019/06/DDU-314.pdf
Ley 20234 ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOTEOS - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, acceso: julio 1, 2025, https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=268116
Ley 21477 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, acceso: julio 1, 2025, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1179864


















































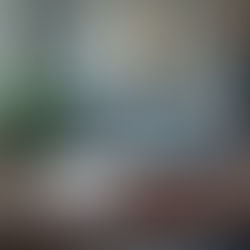



























Comentarios